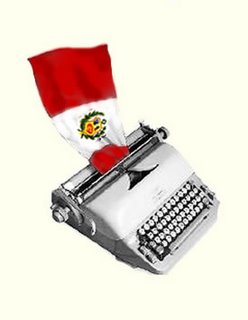BIG BROTHER Y SUS HERMANOS MENORES
En uno de sus cuentos más antologados, “Wakefield”, Nathaniel Hawthorne imagina a mediados del siglo XIX a un hombre que un día se despide de su mujer y sale de su casa con el deseo de faltar a ella durante una semana. Llevado por una “mórbida vanidad”, quiere saber cómo “su mujer ejemplar llevará su viudez de una semana; y, en breve, cómo la pequeña esfera de criaturas y circunstancias de la cual él era el objeto central se verá afectada por su ausencia”. Al día siguiente se acerca a la puerta de su casa, a espiar. Antes de irse, llega a ver a su esposa “cruzando a través de la ventana principal, su cara dirigida hacia la calle”. Lo que no sabe Wakefield en ese momento es que su aventura se extenderá durante diez años, pasados rondando en torno a la casa.
El caso de Wakefield es curioso por la forma en que posterga durante tanto tiempo el reencuentro con su esposa y decide convertirse, en palabras de Borges, en un “desterrado”. Lo que no es tan curioso es el impulso inicial. Son muchos los hombres de “mórbida vanidad” a los que se les ha cruzado por la cabeza imaginar qué pasaría a su muerte, si sus familiares y amigos los llorarían, si el país se paralizaría, o si la vida continuaría como si nada importante hubiera transcurrido. El deseo de espiar lo que ocurre en el hogar durante nuestra ausencia puede deberse también a razones más mundanas pero nada triviales: sospechar que nuestra pareja nos es infiel, o que la niñera golpea al bebé. No hay día en que no leamos noticias de una cámara escondida captando algo inesperado, un robo o un acto de amor. Por cierto, un Wakefield contemporáneo ya no necesita acercarse a casa y arriesgarse a que descubran que está espiando; podría, antes de irse, instalar un circuito cerrado de televisión, y vigilar desde lejos las idas y venidas de su mujer.
Lo anterior nos lleva a un fenómeno de las sociedades desarrolladas: la inusitada proliferación de cámaras de circuito cerrrado que vigilan los pasos del individuo y capturan sus deslices más mínimos. Con más de dos millones de sistemas de televisión en circuito cerrado instalados en los Estados Unidos, no extraña que, en Manhattan, una persona sea filmada un promedio de setenta y cinco veces al día. Sistemas públicos y privados de vigilancia abundan en ciudades como Jerusalén, Melbourne, Berlin, Bruselas y Baltimore. En Mónaco existen tantas cámaras en lugares públicos que la policía cree que no puede haber un crimen en la calle que no sea filmado. Inglaterra, el país donde nacieron los autores de esas utopías del control absoluto llamadas panóptico (Jeremy Bentham) y Big Brother (George Orwell), deja chico incluso a los Estados Unidos: tiene cuatro millones de sistemas de televisión en circuito cerrado, y a una persona se la filma en video un promedio de 300 veces al día.
Bentham y Orwell pensaron que sólo el Estado sería el encargado de desarrollar los sistemas de vigilancia absoluta. Bentham, en el siglo XVIII, imaginó el panóptico como una estructura capaz de controlar mejor a los presos de una cárcel. Orwell, en su clásico 1984, llama Big Brother a la pesadilla de un régimen totalitario que no acepta el derecho de sus ciudadanos a la privacidad. Lo que es interesante en la proliferación de sistemas de vigilancia en la sociedad contemporánea es que éstas ya no son exclusividad del gobierno. Bruce Schneier, un experto en temas de seguridad, dice en The Economist que, gracias a “la miniaturización de las tecnologías de vigilancia, la caída en el precio del almacenamiento digital y la aparición de sistemas cada vez más sofisticados”, pronto cualquiera que se lo proponga podrá tener acceso a estos sistemas.
Big Brother tiene hoy muchos hermanos menores. Las cámaras nos vigilan en aeropuertos, parques, supermercados, ascensores, centros comerciales y playas de estacionamiento (y seguro algunos de nosotros tenemos un Wakefield en nuestras vidas, alguien que ha instalado una cámara escondida en nuestro hogar y nos vigila sin que lo sepamos). En las sociedades libres, sorprende que muy pocos se quejen de esta continua invasión en la vida privada; la gente, más bien, ha internalizado la ubicuidad de las cámaras y se sorprendería si no encontrara un ojo electrónico vigilando a la entrada de un centro comercial. A veces, claro, nos entra la paranoia. En El testigo, novela de Juan Villoro, el protagonista sale de un edificio “con la sensación de ser vigilado… ‘Un paraíso lleno de ojos’. ¿Se acostumbraría a vivir bajo esa invisible y continua vigilancia?… En la televisión había visto escenas inauditas: el ojo público invadía zonas de extrema privacía, reos copulando en una cárcel de máxima seguridad, un político recibiendo billetes en un portafolios… Tal vez en esos momentos Julio ingresaba a la infinita cadena de las normalidades que se filman y registran para mostrar después que en esa secuencia sin relieve anida el mal”. Otras veces, la reacción es más bien exhibicionista. Lucy, un personaje de la novela Pudor, de Santiago Roncagliolo, prácticamente actúa para la cámara de seguridad de un cajero: “No pudo contenerse y le hizo un gesto con el dedo medio… Lo mejor fue cuando se dio cuenta de que la cámara no respondía a su gesto… Comenzó un paso de baile estilo can-can… Luego se desabrochó el botón superior de la blusa. Jugó a gemir ardientemente, como si fuera un baile erótico… Hacía años que no se divertía tanto sola”. Lo cual permite la siguiente pregunta: ¿qué haría hoy la mujer de Wakefield? Probablemente no sufriría tanto. Probablemente sospecharía de la travesura de su marido y se pondría a actuar en la soledad del living, esperando que una cámara escondida la filmara. Luego, claro, cuando comenzara el proceso de conversión de su esposo en “paria del universo”, y pasaran los días, las semanas, los años y éste no regresara, su mirada se le iría nublando. Quizás (con las mujeres de hoy, nunca se sabe).